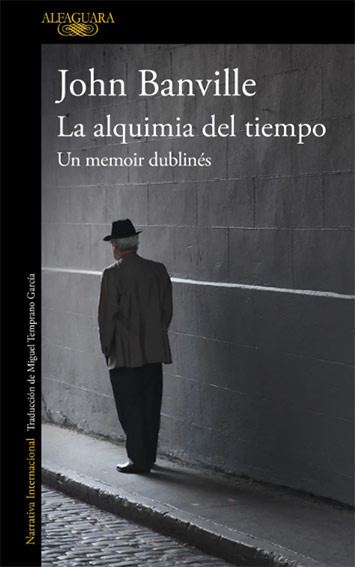|
«Ciertos momentos, en ciertos sitios, en apariencia insignificantes, se graban en la memoria con una viveza y una claridad inverosímiles; inverosímiles porque son tan claros y vívidos que surge la sospecha de si no los habrá creado nuestra fantasía, de que, en definitiva, debemos haberlo imaginado».
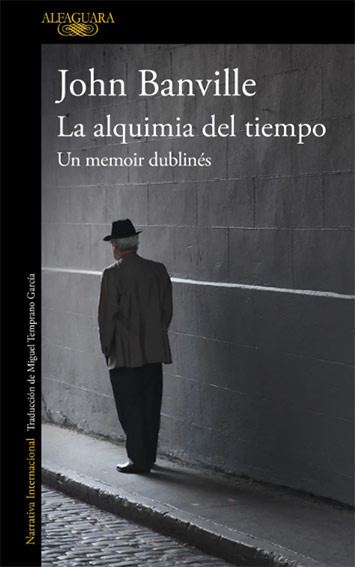
De esta guisa empieza el libro de John Banville, La alquimia del tiempo. Toda una declaración de intenciones, en la que el autor irlandés nos extiende la alfombra para dar paso a un libro que busca sus anclajes y asideros en el pasado, en el tiempo vivido, pero que nos llevará por un caudal entremezclando la realidad y la fantasía, como ese río Liffey, que atraviesa Dublín de este a oeste y que se tiñe de un verde cuento el día de San Patrick.
«El presente es donde vivimos, mientras que el pasado es donde soñamos. El pasado nos mantiene a flote, es un globo aerostático atado a tierra que nunca deja de hincharse», nos recuerda el novelista nacido en Wexford, en 1945.
Llega un momento en el que, irremediablemente, uno toma conciencia de que está llegando al final de su trayecto. La vida es un recorrido en tren donde uno se sienta en el vagón para contemplar lo que se muestra junto a nuestro ventanal. El que nos ha tocado. Pero cuando ya todo aquel paisaje desaparece y la locomotora se introduce en el túnel último que dará acceso a la estación definitiva, comienza a recordar lo vivido del viaje, con ese toque necesario de felicidad contenida, de rebeldía difusa, de resignación. Porque como dijo alguien en alguna ocasión, la verdadera dignidad de la vejez y de la vida es la resignación.
Puede que ese viaje al pasado del escritor irlandés no se recorra en tren y que se haga andando bajo las sombras de las calles adoquinadas de Dublín como muestra la fotografía de portada del propio libro, pero cada una de las paradas que el autor realiza, es un tributo a los pilares de un tiempo vivido. Paradas que, como estaciones de tren, nos llevan a detenernos por leves instantes en hechos y circunstancias que han sido parte de la historia de Irlanda y, por ende, de la historia, las vivencias y la personalidad de John Banville forjada a base de cánticos celtas como un sonido de fondo perpetuo durante toda la lectura del libro.
Así, paso a paso, nos adentramos en una Irlanda colmada de pubs. De ruidosos curas bebedores de whisky, de calles sucias y embarradas, de borrachos que deambulan de un pub a otro para toparse con señoritas ya no tan jóvenes, de medias con costura y de blusas floreadas, encaramadas a la barra con un gin tonic delante y un cigarrillo con la boquilla manchada de rojo carmín, como muestra de su fracaso amoroso y de su deseo lascivo. En cierta manera, aunque el autor no lo menciona como uno de sus referentes literarios, me recuerda a esa Irlanda de ceniza y lodo, de incienso y aliento pastoso a alcohol que tan magistralmente describiera Frank McCourt en Las cenizas de Ángela. Esa cultura instaurada del alcohol como una especie de sedante para adormecer los contratiempos de la vida. Banville nos habla de su padre y recuerda su vida monótona, su incorporación al trabajo y la pinta de Guiness que se tomaba cada tarde al salir de su esfuerzo diario para poder ganarse la vida y salir adelante. Puede que no desde el sustrato más bajo de la sociedad como tuvo que sufrirlo McCourt, pero sí desde ese manto de perdición y sumisión que años atrás parece que envolvía a una Irlanda condenada a la escasez.

Cuenta Banville que «volver la vista atrás hacia la vida de nuestros padres y compararla con la nuestra es un ejercicio que da vértigo». Todo ha cambiado mucho y para bien en ese lento y largo viaje. Cuenta el autor como su madre, casi con sesenta años, compró su primer pantalón, como una forma de liberación y resistencia a dejarse atrapar por el fango de la vida provinciana. Aunque eso no la llevó nunca a desligarse del confesionario y de mostrarse obediente a la Iglesia que tanto mal ha hecho en una sociedad condenada al pecado. Irlanda, dirá el escritor es «un lugar donde la Iglesia aún no ha conseguido desacreditarse del todo para muchos católicos, por más que se haya esforzado». Ni tan siquiera, después de que uno se quedara horrorizado por la permisividad del abuso sexual de los curas en tierras gaélicas y el intento de la Iglesia católica por encubrirlos. «Fue el propio ciudadano quién permitió que todo eso ocurriera —dirá Banville—. El poder se entrega más a menudo que se conquista».
La sumisión y la resignación al poder de la Iglesia, el temor a Dios, el culto a la cerveza como antídoto que cura todos los males o por lo menos nos lleva al olvido, la sinergia entre el hombre y la naturaleza, los amores frustrados, los cánticos de admiración al mar… todos y cada uno de ellos son temas esenciales en este libro de memorias y pasadizos oscuros de John Banville.
La lectura del libro es como un adormecido viaje a otros tiempos ya pasados donde se nos aparecen los muertos para encararse con los vivos. Con el mismo ritmo sincopado con el que los tacones del zapato golpean sobre el adoquinado de la acera mojada por culpa de una lluvia incesante. Un sonido que nos vuelve a traer a la memoria las mismas quejas dolientes de novelistas como Patrick Kavanagh centrado en lo cotidiano y en lo común; la rebeldía del dramaturgo Brendan Behan, militante del IRA cuyo alcoholismo le llevo a convertirse en una caricatura de borracho frente al poder inglés; el canto de sirena a la tierra y al espíritu nacionalista irlandés en cada una de las poesías de William B. Yeats; y como no, los sentimientos enraizados de pertenencia a Dublín y el repudio a una Iglesia católica que se ha «adueñado del palacio del alma».
El libro de John Banville es una mirada al pasado con intención de construir un nuevo futuro. Una mirada desde los acantilados que miran a la inmensidad del mar, recubiertos con un manto verde que nos recuerda siempre el poder absoluto de la naturaleza. La quintaesencia de la Ilustración y sus valores. «La naturaleza debe ser domada en nombre de la causa de los buenos modales. El objetivo de quien proyecta un jardín es suavizar y civilizar», dirá el escritor irlandés. Pero ¿quién amansa a un mar que golpea enfurecido contra las paredes de los acantilados? ¿Quién es capaz de taparse los oídos y no dejarse embaucar por mitos, por el sonido de olas que braman bajo la espuma y que impactan violentas, nutridas por vientos y leyendas?
|