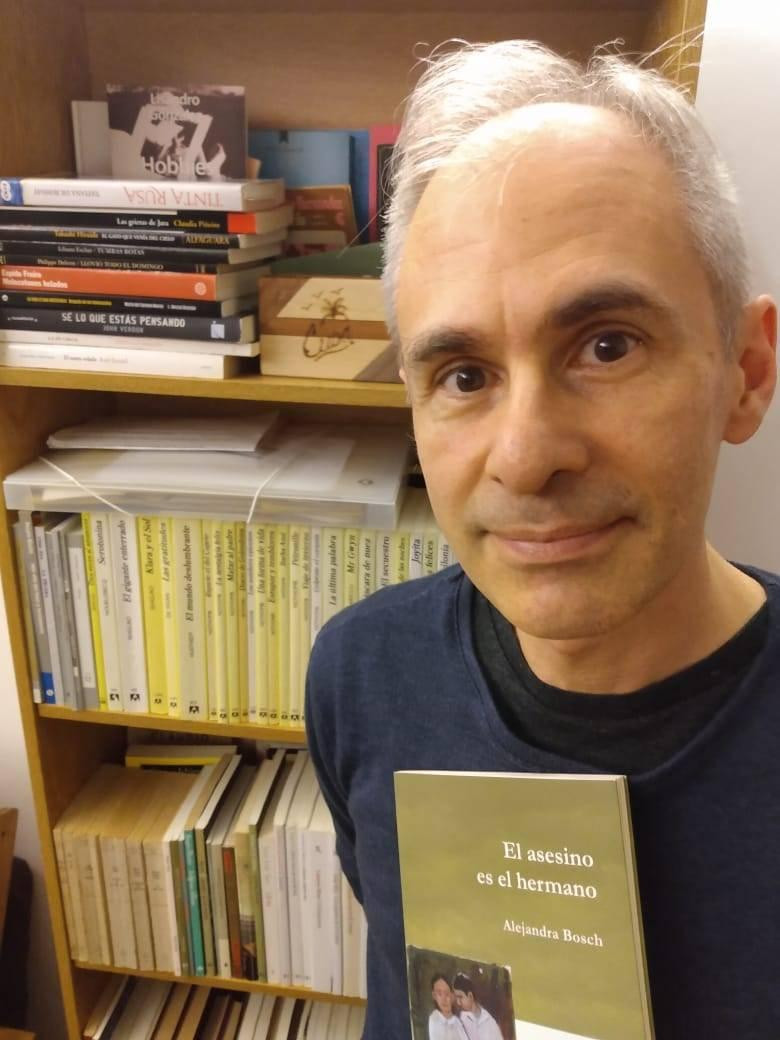| ||||||||||||||||||||||
|
|
El objeto es siempre parcial, incompleto, perfectible | |||
| "Ese dilatado futuro en que seremos un recuerdo, en el que habrá discretos vestigios de lo que hemos sido" | |||
| |||
|
Marcelo Juan Valenti nació el 18 de febrero de 1966, en Rosario (ciudad en la que reside), provincia de Santa Fe, la Argentina. En 1998 publicó la novela “Paraleloprotervia”, en co-autoría con María Luisa Siciliani. Sus libros de cuentos son “Unalangosta en la casa invisible”, 1999; “Ojalá Jane Fonda nos ilumine”, 2011, año en el que también aparece su nouvelle “Invernadero”. En 2003 publicó “Caballo bifronte”, prosa poética en co-autoría con Susana Rozas. Entre 2002 y 2014 fueron socializándose los poemarios “Presagio de la reina ciega”, “Juego de abadesas”, “Jardín espejo” y “Espejojardín” (ambos volúmenes en 2010), “Después de la orgía, el canibalismo”. Ha sido co-fundador del grupo literario “La Torre de Papel”. La Editorial La Espada Rota (Caracas, Venezuela) publicó la carpeta “El cálido paisaje del agua”, una recopilación de sus poemas. Entre otros volúmenes, integró “El primer siglo” (Premio Literario “Tierras Planas”, 1992),“Anuario de cuentos breves ‘92” (Ediciones ImagenArte, 1993),“Selección de cuentos certámenes Alcides Greca” (Editorial Municipal de Rosario, 1993), “Tercer concurso anual de poesía y cuento Macedonio” (1996), “Cuentistas rosarinos” (Concurso de cuento 1998, U. N. R. Universidad Nacional de Rosario Editora, 1999), “La vuelta al mundo en un poema 2003” (Ediciones La Guillotina, Buenos Aires, 2003), “Animales distintos. Muestra de poetas argentinos, españoles y mexicanos nacidos en los sesentas” (en México, 2008). Durante los primeros años del siglo participó del movimiento mail artista(arte correo). Poemas suyos fueron traducidos al catalán por Pere Bessó y al portugués por Antonio Miranda. Fue co-organizador de ciclos literarios: en 2000, “Lecturas en la AZ93”, con Héctor Roberto Paruzzo y Pablo Solomonoff, y en 2004, “Homenajearte”, con Raúl Astorga. Cuando contactamos por primera vez, hace mucho, vos integrabas el grupo literario “La Torre de Papel”. MJV — La pertenencia a “La Torre de Papel” no ha caducado, yo la siento perpetua. El germen fue un taller literario al que asistí entre 1989 y 1992. Espacio lúdico de creación, contención y aprendizaje. Sobre fines de 1990 surgió la inquietud de vehiculizar nuestros trabajos hacia el exterior del grupo, hacia el territorio de la lectura exógena. Barajamos nombres posibles, que decantaron en la Revista “La Torre de Papel”. En un primer lapso publicamos sólo textos nuestros, pero luego nos abrimos a la participación de otros autores que nos iban conociendo. Con generosidad, autores que ya tenían mucha trayectoria, como Angélica Gorodischer y Roberto Fontanarrosa, autorizaron la aparición de sus escritos en nuestra querida revista, que fue creciendo hasta su última aparición en 1994. Numerosos lectores no tendrán una representación acabada de lo que significó, y acaso significa todavía, el arte correo. MJV — ¡El Arte Correo! Es hablar de diez años de una experiencia extraordinaria. Es excepcional que se consolide la escritura de una novela en colaboración con otro escritor —en tu caso, con la narradora María Luisa Siciliani, también de Rosario—. ¿Cómo la gestaron, qué operatividad establecieron? ¿De qué trata “Paralelo protervia”? MJV — “La Torre de Papel” fue la cuna del primer libro que publiqué. En el verano de 1994 el grupo había pasado un día de campo, al que María Luisa Siciliani se sumó cuando promediaba la tarde con una proposición: escribir una novela de a dos. Tenía el tema: la amistad de una mujer y un hombre a lo largo de casi cuarenta años. Vaivenes, fracasos, desilusiones, extravíos, bajo un arco histórico extendido entre el primer peronismo y el final del llamado Proceso de Reorganización Nacional. María Luisa tenía también el punto de partida: la muerte de la protagonista como disparador de la mención a las cartas que le ha escrito a su amigo (en la que se cifra su vida) y una serie de puntos por los que debía pasar la narración. El planteo era construir puentes entre esos puntos. Descubrimos después la necesidad de encontrar la “voz” de cada personaje, para que ambos pudiéramos tomar la escritura desde las distintas perspectivas. Uno de los logros de la novela es haber creado un texto donde no se notan los cambios de mano. Todos nos preguntaban quien había escrito qué. Los que conocían nuestros trabajos individuales, estaban confundidos. A veces la duda autoral la teníamos nosotros: a ese punto se amalgamó nuestra escritura. Superar las barreras (¿aparentes?) de género, edad, formación, experiencias vitales, estilo, fue, sin duda, un reto maravilloso. Nos presentamos a uno de los concursos “importantes” con el seudónimo M-lavaq (a partir de nuestras iniciales comunes, y lavaq... en referencia al campo). No obtuvimos el premio, pero el libro existía. Lo publicamos en 1998, con la Editorial Ciudad Gótica. Fue el primero para los dos. Otra obra has concebido en colaboración con otra escritora de tu provincia, Susana Rozas, de prosa poética.
MJV — Conocí a Susana Rozas en el 2000. Junto a María del Carmen Reyes fuimos jurados del tradicional concurso de poesía de la santafecina localidad de Acebal, el “José Pedroni”. De inmediato surgió una fructífera amistad. Repetición del ciclo: por segunda vez recibí la invitación a forjar un texto a cuatro manos.
Acabo de releer “Espejo jardín” (tapa y contratapa de fondo negro y letras blancas) y “Jardín espejo” (tapa y contratapa de fondo blanco y letras negras), aquellos poemarios que fueran editados simultáneamente y en los que no hay ninguna referencia en cada uno respecto de la existencia del otro. Además de carecer de títulos los 37 poemas de cada volumen, impresos en la cara impar de la hoja y que no exceden la dimensión de las páginas, no constan índices ni números de páginas. Y un par de poemas son el mismo texto duplicado en el mismo orden en cada volumen. Pensé que bien hubiera podido plasmarse como un solo poemario —“Espejo jardín – Jardín espejo”—, donde el lector en página par hallara, por ejemplo, “Mi padre me devoró / aunque / no tenía hambre.”, y en página impar diera con “Mi padre no deseó devorarme. Y sé / que tenía hambre.”Me gustaría que nos contaras cómo urdiste estas obras y las concretaste. MJV — Susana Rozas me había hablado sobre un cuento de Juan Carlos Onetti, que era el negativo de otro de Faulkner, como un homenaje por oposición: ese fue el germen de estos libros: la construcción de poemas sobre los que se proyectaran textos que los negaran.
La presentación pública fue también un juego de espejos. Las poetas Marta Ortíz y Antonia Taleti, convocadas por separado, ignoraban quien era la otra persona que iba a presentar (aunque sabían que habría alguien más, no mencionado)y recibieron, cada una, uno de los libros. Luego hice una reunión con ambas, en la que les entregué el que completaba el par. Para la presentación, vestí la mesa con un mantel mitad negro, mitad blanco. En los setenta algunos supimos que Jacques Lacan había dicho: “…sería bueno interrogar a los poetas para saber algo acerca del deseo. En efecto, el poeta da testimonio de una relación profunda del deseo con el lenguaje, al mismo tiempo que demuestra —lo que el analista no debe olvidar— hasta qué punto esa relación poética con el deseo se ve siempre dificultada cuando se trata de la pintura de su objeto: así la llamada poesía metafísica (léase ‘The extasie’, de John Donne) evoca mucho mejor el deseo que la poesía figurativa, que pretende representarlo.”Te invito a que nos aportes alguna reflexión. MJV — Involuntarios fugitivos de un vacío fundante, ferozmente impelidos hacia una búsqueda sin pausa, siempre insatisfecha, nuestro destino se teje entre el deseo y el lenguaje. Marcha metonímica bajo un cielo constelado de metáforas.¿Estallará, floreciente, en la letra, esa metáfora epifánica, que vemos tan alta, que no alcanzamos con las manos?
Ha sido a través tuyo —no sólo por la entrevista que le concediste al poeta Daniel H. Grad y que está subida en YouTube— que registré la existencia del vocablo “BookCrossing”. Y fue echando un vistazo en Wikipedia y sobrevolando la proposición de Ron Hornbaker, cuando me fui enterando que promovió controversia y variantes. MJV — Ron Hornbaker lo ideó en 2001. Básicamente, hay que abrir un perfil en www.bookcrossing.com que habilita a cargar título, autor, género de un libro, al que le otorga un código similar a los de las bibliotecas. Este número y algunas instrucciones de uso (hay etiquetas que se pueden imprimir) se indican en la primera página del libro. Entonces pueden suceder dos cosas: que el libro quede en un espacio público y alguien lo encuentre (y lo reporte) o que el libro se intercambie en las reuniones de grupos que se han establecido en distintas ciudades. Cada uno de sus lectores puede formular comentarios, que le llegarán a todos los que lo han leído. Hornbaker promovió BookCrossing como algo local, pero pronto ganó carácter mundial. Se han organizado grupos, convenciones nacionales e internacionales, envío de ejemplares por correo, retos de lectura, páginas espejo...Las posibilidades son enormes, las gratificaciones también.
¿Qué se ha mantenido en vos de modo indeclinable a lo largo de las etapas de tu vida?
MJV —Provengo de una familia trabajadora, sencilla, donde los bienes culturales eran respetados, pero en la que no se esperaba un hijo lector fervoroso, y mucho menos escritor. Supongo que no fui un hijo convencional, pero no torcieron ese destino. Algo en común guardan la niñez, la adolescencia...y la actualidad: el exceso de imaginación, la sed de libros, el vuelo rasante de historias en torno a mi cabeza. ¿Cómo te llevás con el cuento, con la novela de corte policial? ¿Y cómo con la ciencia-ficción?
MJV —Inauguré la adolescencia con una lectura abundante de obras de ciencia ficción. Lo que más me atraía era esa variada invención de formas de vida y cultura. El escritor que rescato por encima de todos, es el exquisito polaco Stanislaw Lem. Por aquel entonces frecuenté el policial, pero menos. Aunque el policial me acompaña aún hoy (pese a cierto agotamiento, quizás debido a que el culpable siempre es otro que el que pienso, jajajajaja). En cambio, es muy raro que hoy lea un libro de sci-fi. En narrativa, ¿qué tipo de asuntos no alcanzan a involucrarte? ¿Sos lector de dramaturgia? MJV — No logra capturarme la novela histórica. La elección de qué leer es un misterio. Los resultados a partir de una reseña o una contratapa, pueden arrojar desde una sorpresa absoluta a una desilusión total. Leí dramaturgia de joven, en una época en que asistir al teatro, por distintas razones, no estaba a mi alcance; luego, he preferido las representaciones. ¿Un autor?: Eugène Ionesco... pese a que pretendí releerlo y no resultó. Que peor que la muerte es el envejecimiento, no soy el primero que así lo considera. ¿Estás de acuerdo? MJV —Trato de no pensar en el tema de la edad. A veces me digo: —Ya tengo tantos años. Casi de inmediato agrego: —¿Y? Si te hubiera tocado ser portador de un apellido que nombrara un color, ¿cuál te parece que te hubiera gustado o incomodado menos? ¿En qué deporte hubieras preferido destacarte? ¿A qué sos o has sido aficionado? ¿Qué te promueve el concepto de “posteridad”? MJV — Lo del apellido cromático me ha causado mucha gracia. Azul no estaría nada mal. Los deportes NO existen para mí. No me entusiasman, no los entiendo, no me convocan. Mis aficiones siempre giraron en torno a leer y escribir. El intercambio de correspondencia es un ejemplo. Posteridad: ese dilatado futuro en que seremos un recuerdo, en el que habrá discretos vestigios de lo que hemos sido. Así que… ¿“Después de la orgía, el canibalismo”?
MJV — “Después de la orgía, el canibalismo” reúnepoemas escritos entre 2005 y 2010, oralmente compartidos en ciclos de lectura o dispersos en publicaciones virtuales. Quería que conformaran un volumen, darle la instancia de palabra impresa, de...¿posteridad? |
Lo más leído
Noticias relacionadas
El autoritarismo materno con final feliz que vimos en la obra de Moratín adquiere tintes trágicos en otra obra teatral conocida por todos: La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. La historia se desarrolla en un pueblo andaluz. Allí la despótica Bernarda Alba, a la muerte de su marido, impone a sus cinco hijas el más riguroso luto, un verdadero encierro, en nombre de la más estricta moral tradicional y de las convenciones de casta.
En el marco de la celebración de la Feria del Libro de Pozuelo de Alarcón (del 25 al 27 de abril, en Bulevar de Avd. de Europa -entre C/ Suecia y Avda. Comunidad de Madrid-), Jaime Ruiz de Infante firmará ejemplares de su libro ‘Sombras de un legado’. El libro nos ofrece un relato impregnado de emociones y suspense cuya narración combina elementos de investigación periodística, drama y un trasfondo histórico vibrante.
Presento mi libro número veintitrés: 'Salpicó la sangre y la mariposa voló'. Es una novela corta que procura entregarle al lector hasta donde fue posible una postura, fórmula que subyace mediante un hilo conductor tratando de incorporar valores sacramentales del pudor ante lo inescrupuloso, mediocre de muchos en esta vida.
| ||||||||||||||