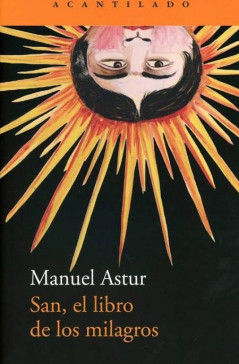|
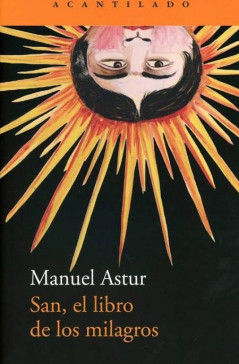
Sale uno de San, el libro de los milagros, como recién parido del vientre de una vaca, expulsado de las raíces de la tierra, allá donde el instinto habla con la luna, arrancado de ese mundo que, a pesar de todo, aún merodea en nuestras tripas, cuyo pálpito todavía podemos sentir en el alma del bosque, que nos olisquea entre extrañado y tal vez algo nostálgico cuando nos reclama con su olor de tierra húmeda y vísceras abiertas; expulsados en fin a este tiempo nuestro de acero y cristal.
El protagonista de esta novela es Lino, Marcelino, un inocente (como decían en mi pueblo), que apenas sabe nada de nuestro tiempo, porque el suyo es el otro, el primero, al que pertenece porque él es todo instinto, como los niños, que aún no tienen memoria y por eso entienden las palabras de la Tierra. Lino mata a su hermano, un indeseable con traje y corbata, y huye al monte. La acción se desarrolla en Asturias, en el concejo de San Antolín (“los que conocéis el concejo lo hacéis por la reserva natural del Neva −llamada como el río que ha cincelado la mayoría de los valles−“). Los hechos suceden ahora (más o menos), pero también ayer; en el “nuevo mundo” y en el “viejo mundo”. Y Lino pasa de fugitivo a santo. Sí, cierto, recuerda a Los asquerosos, la espléndida novela de Santiago Lorenzo, pero no, lo cierto es que este libro de los milagros es otra cosa. También hay ciertos ecos del tremendismo que inició La familia de Pascual Duarte y del Nini de Las ratas, y, claro, del realismo mágico. Pero no, este libro es otra cosa.
Es otra cosa porque Manuel Astur ha escrito una obra profundamente independiente, tanto que sorprende verla publicada, pues se aprecia que se ha ganado su hueco a hachazos de puro talento. Estilísticamente, es la obra más brillante que uno recuerda haber leído en mucho tiempo, quizá desde entonces, desde cuando el estilo era un valor decisivo para los editores. Se organiza en una sucesión de estampas que bien cuentan la peripecia de Lino, su pasado, el de su aldea, el de su familia, nuestro presente, bien son poemas en prosa duros y redondos como piedras de molino. Pero la cosa es que todo le sienta bien al libro; todo le encaja. Es así porque el espinazo que transmite la energía no nace del protagonista, ni de las cosas que le suceden, ni siquiera de su mundo, sino de ese limo que alimenta todas las historias, ese humus que nos hizo hombres: la palabra, la palabra y su capacidad para dar certeza de lo maravilloso, de lo mágico o de lo milagroso. Por eso no queda claro quién o quiénes son las narradoras de esta historia, porque es posible que no sean sino las propias palabras, que le hablan siempre a un receptor plural, a un vosotros que somos nosotros, los que hemos construido rascacielos sobre los templos de los dioses. Tal vez por eso, cuando uno lee algo como San, el libro de los milagros, siente ganas de compartir la fe, pero no de diseccionarla. Es como explicar el brillo de la luna diciendo que solo es el reflejo de la luz del sol.
Todos los veranos paso una temporada en un pueblo al pie de Los Pirineos, donde vive una amiga de mi hija menor. Conversado ambas una noche, le comentó mi hija: “en Madrid, no se ven las estrellas”, a lo que respondió su amiga: “¿y qué se ve?”. Mi hija no supo qué decir, porque lo que se ve no tiene nombre.
Manuel Astur, en cambio, lo nombra todo, todo aquello que tuvo nombre y que merece ser nombrado. Leer San, el libro de los milagros es volver al cielo limpio, al rugido del mundo, al vientre de la vaca. Haced notar que nuestra espada siempre fue de madera y que los santos olían a mierda.
Desmontad los relojes y presumid de dominar el tiempo.
Desmontad el arcoíris como si así fuera a dejar de brillar.
Desmontad las estrellas y tiradlas al mar. Desmontad las palabras y clavadlas en una pica, en las murallas de la ciudad y los cruces de caminos, para asustar a artistas y poetas.
Desmontad el Drama, el universo y la religión, y pavimentad con sus escombros las grandes avenidas del Progreso.
Plantad edificios de hierro que lleguen al cielo. Plantad edificios de cristal y hierro encima de la catedral, que fue construida sobre la iglesia románica, que fue levantada sobre el templo romano, que fue construido encima del dolmen donde se sacrificaban animales para apaciguar a los mismos dioses.
Dentro de estos muros estaréis a salvo.
Dentro de estos muros estaréis a salvo de los bárbaros que os habéis inventado.
Manuel Astur, San, el libro de los milagros; página 148.
|