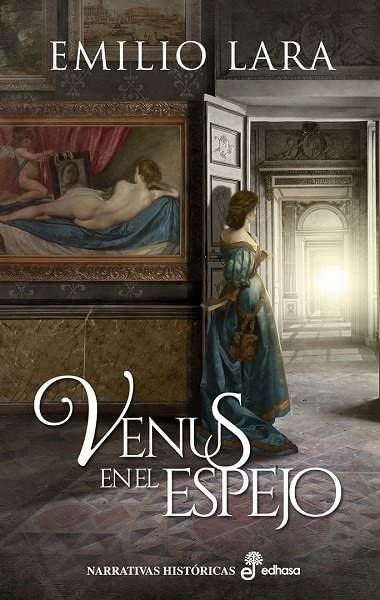|
Hay conceptos que sufren el embate del tiempo y van desgastándose; pierden su vigencia y se esfuman como pavesas al viento. El paso de las generaciones marca ese ritmo sutil que convierte lo actual en pasado, sin que ello excluya que, transcurrido más tiempo, pueda volver envuelto en otra forma, con otro color, pero conservando intacta su esencia.
Uno de los más denostados por el feminismo moderno es el concepto de “eterno femenino”, que se basa en una serie de atribuciones – virtudes en su mayoría – inherentes al género femenino. Como arquetipo resulta casi imposible detectar su origen, pero se conserva en la tradición mariana y ha habido grandes autores (Dante, Goethe, Shakespeare, Fernando de Rojas, Flaubert, entre ellos) que lo han plasmado en sus obras.
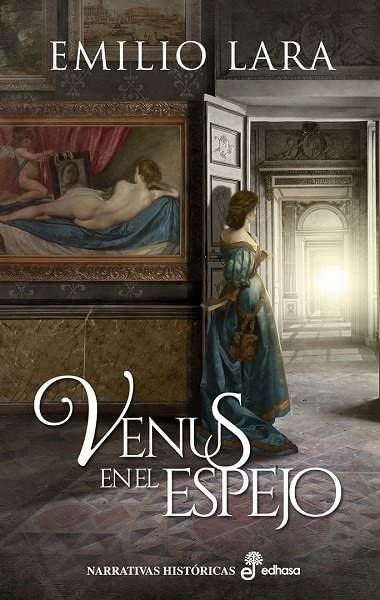
Creo, tras la lectura de Venus en el espejo, última novela de Emilio Lara, que ese ideal femenino transformado e imbuido de lo que antes llamábamos “decisión” y hoy preferimos denominar “asertividad”, está representado por el personaje central, Olimpia Maidalchini, una mujer sagaz y ambiciosa que supo abrirse camino en una época no precisamente fácil para aquellas mujeres cuya inteligencia las condujo a no asumir, sin más, aquellas que entonces se consideraban “labores propias de su sexo”, que giraban en torno a su papel como madres, esposas e hijas que, con el tiempo se replicarían en la generación siguiente, creando una suerte de perpetuum mobile de compás invariable. Y las que por cualesquiera razones no ingresaban en esta orden de perfectas esposas y perfectas madres, lo hacían en otra no menos estricta y exigente que las consagraba a Dios: otro “Esposo”, aunque esta vez lo escribieran con mayúscula y el matrimonio fuera de carácter místico.
Desde los primeros capítulos de la novela comprobamos cómo Olimpia no va a resignarse a asumir un rol pasivo en su propia biografía, sino que utilizará su inteligencia y su astucia (que no son lo mismo) así como sus “armas de mujer” para superar uno tras otro los obstáculos que la separaban del éxito social, del poder, de la riqueza, y que la convertirán, a la postre, en una mujer emancipada; de aquellas que podrán tratarse de tú a tú con los hombres más influyentes y poderosos.
Tras un breve periodo en un convento como novicia (una suerte de trámite engorroso por el que le hicieron pasar sus padres y que acabaría de una manera sorprendente y un tanto maquiavélica) Olimpia inicia su carrera a la emancipación, a través, ¡oh, paradoja!, del primero de sus dos matrimonios. Intuye que la independencia económica será su salvoconducto a la libertad. Y no errará. Al enviudar joven de un marido rico y añoso, Paolo Nini, y habiendo perdido sucesivamente al niño y a la niña nacidos de esa unión, Olimpia Maidalchini iniciará su imparable ascensión. Emilio Lara expresa en una frase la quintaesencia de la protagonista: “Para sobrellevar la tristeza se agarró a lo tangible; se aplicó a las finanzas”.
Su segundo matrimonio, con Pamphilio Pamphili, esta vez movido más por una atracción genuina, aderezada con un conveniente título nobiliario, que por simples intereses económicos, la situará en el lugar exacto desde el cual, a través de las décadas siguientes, el personaje central de la novela irá desarrollando cada una de sus características iniciales: ambición, tesón, resistencia a las envidias y a la crítica muchas veces despiadada; pero también, fidelidad, el deseo de hacer justicia entre los desheredados de la fortuna y una innegable sensibilidad artística que se plasma en las obras que emprende en el bello palacio que habita con su marido, en la Plaza Navona, y su predilección por los grandes pintores y escultores del momento.
La personalidad de Olimpia está llena de matices; no es una malvada lady Macbeth ni una cínica Trotaconventos, aunque pueda tener algunos rasgos de ambas. Será la consejera y amiga fiel de su cuñado, Giovanni Battista Pamphili, que subiría al trono pontificio con el nombre de Inocencio X, en 1644. Esta amistad, que se acrecentaría tras la muerte de Pamphilio, dará pábulo a toda suerte de rumores sobre la verdadera relación entre Olimpia y el Papa. No obstante, con muy buen acierto, el autor no especula sobre este aspecto, sino que lo presenta como una relación de profunda simpatía y complicidad casi fraternal.
La presencia de un otoñal Diego Velázquez en Roma, en su segundo viaje a Italia, es otra de las líneas argumentales sobre las que se vertebra la novela.
El pintor había sido encomendado por Felipe IV, el Rey Planeta, para la adquisición en Italia de una importante colección de arte, pinturas y vaciados de esculturas en su mayoría. Permaneció allí más de dos años, durante los cuales realizará una serie de cuadros sustanciales dentro de su obra: el retrato de su sirviente, Juan de Pareja, el conocido retrato realista de Inocencio X, el de la inefable Olimpia Maidalchini y, por supuesto, la enigmática Venus del espejo, cuyo título adapta Emilio Lara para el de su novela, sin que lleguemos a saber si, como en un juego de espejos, luces y colores (un caleidoscopio) haya dos Venus superpuestas: la elusiva Flaminia Triunfi, supuesta amante del pintor y modelo del cuadro, y la muy carnal y mucho más tangible Olimpia. Ambas encarnaciones, a su modo, de esa idea del “eterno femenino” que expresé al comienzo de este comentario. Un haz y un envés sutilmente representados en dos cuadros creados por el artista en este periodo romano, en los que magistralmente supo plasmar la fuerza y la decadencia en el retrato que realizara de Inocencio X (recreado de forma obsesiva, casi despiadada, por otro genio tres siglos más tarde: Francis Bacon) y en la soberbia, misteriosa y sensual Venus del espejo.
¿Quién fue la modelo que posó para el cuadro? ¿Fue ésta Flaminia Fulmini, una joven pintora que contaba poco más de veinte años cuando conoció en Roma al pintor sevillano? La novela recrea una corta historia de amor entre ambos, que pudo ser cierta. Nunca lo sabremos. Esa es la magia de la literatura: crear vida y palabras donde antes sólo había silencio.
Emilio Lara nos presenta esta historia fascinante, enmarcada en la Italia de la primera mitad del siglo XVII, con una riqueza descriptiva de ambientes, lugares y personajes que denota una exhaustiva labor de documentación y la calidad literaria evidenciada en sus cuatro novelas anteriores.
|